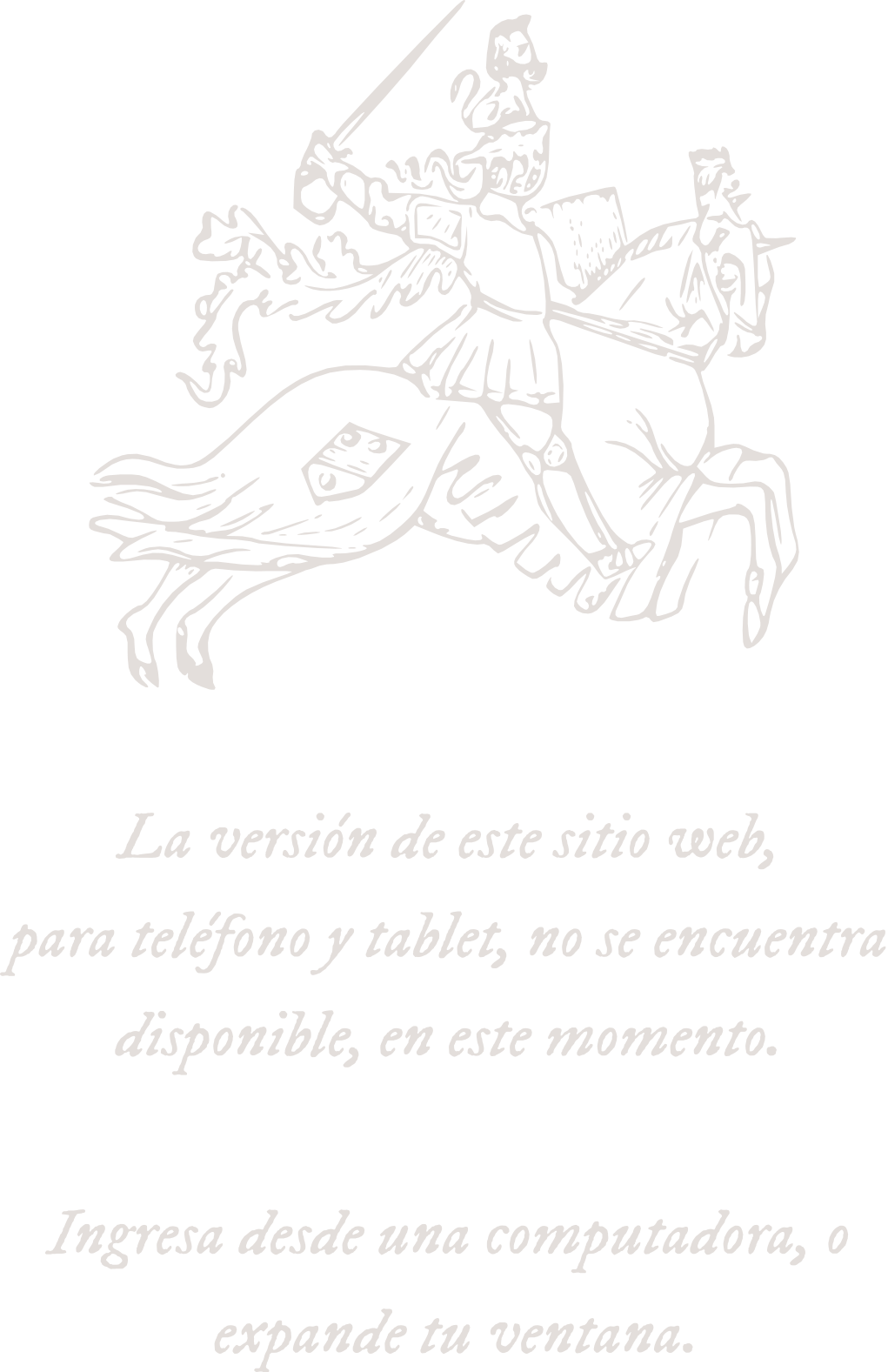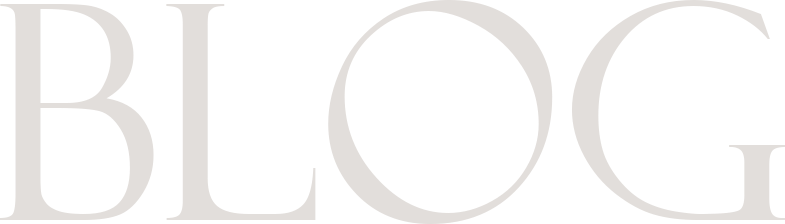El dilema wagneriano – y moderno – de la idea de “revolución” (y la crisis de una “visión de futuro”)
La obra de
Richard Wagner es particularmente difícil de comprender por significar
precisamente la encrucijada de distintas vertientes que alimentan, incluso contradictoriamente, la visión de la
modernidad, y que es precisamente de origen
o fundamento, y por consiguiente de sentido o “futuro” de la civilización
moderna. El término clave en este sentido es la noción de “revolución”, que
tuvo su primera significativa resonancia por la obra de Nicolás Copérnico – De revolutionibus orbium coelestium
(1543) – que justamente re-estableció
el heliocentrismo clásico griego después de más mil años de prevalencia de la
visión geocéntrica. De hecho, esto se dio en el contexto mayor del progresivo re-encuentro de la incipiente
civilización europea con la cultura greco-romana desde su disolución en la
“edad oscura”, que significó el fin del Imperio Romano de Occidente, y finalmente
culminó en su llamado “Re-nacimiento”.
Y así debe entenderse igualmente la re-fundación matemática del mundo por Kepler,
Galileo y Newton que realizó la “re-volución
científica” a partir de la antigua cosmología pitagórica griega. E igualmente en ese sentido, luego sucedieron la “re-volución
tecnológica” o “industrial”, y la “re-volución
política” en Europa y América. En suma, se puede afirmar que la visión de la
civilización europea que surge de la disolución de la civilización greco-romana
no ha hecho sino verse a sí misma como su re-torno
o, de nuevo, “re-volución” (del latín
re-volvo: volver hacia atrás). Y por la misma razón, así se ha visto
cara a cara con la necesidad crítica de una visión de su posible porvenir o “futuro” que pueda ir más allá de su visión propia de sí misma
como – únicamente – la re-volución de la civilización clásica
greco-romana. Porque, si es sólo
el re-torno de lo antiguo, ¿cuál es entonces
el origen y sentido de los principios que
la fundan? Y si la Grecia antigua propuso una cosmología matemática, ¿cuál
es el origen y sentido de sus principios matemáticos? ¿Es suficiente con asumirlos y, por ejemplo, simplemente
producir un “cálculo” que describa
las leyes cósmicas como en la mecánica de Newton? O si la Grecia antigua inventó el arte, ¿es suficiente con verlo re-nacer como en el quattrocento italiano, y luego asumirlo
como la mayor gloria artística de esta civilización? En fin, si la Grecia
antigua inventó la democracia como el
ejercicio de la autoridad de la sociedad
en sí y para sí, ¿es suficiente con re-volucionar su planteamiento y asumirla como la
forma social superior de esta civilización? Dondequiera que se mire, la
historia de la civilización moderna occidental atestigua claramente dicha sujeción a los principios descubiertos por la antigua civilización greco-romana. Pero
una civilización – cualquiera que sea – no
puede simplemente asumir su cultura como
un mero re-establecimiento sin
aspirar a una genuina re-fundación. Es
necesario por lo tanto re-pensar o
re-crear los principios, de la
civilización, y del hombre como creador de civilizaciones. Más aún, en la
medida que la civilización misma tiene lugar efectivamente en el mundo, se trata de re-fundar sus principios,
y por consiguiente del hombre, cósmicamente;
y con ello re-solver no sólo su fundamento, sino también, su sentido cósmico. En cambio, desde la sola
perspectiva del re-torno o re-volución sólo cabe el re-establecimiento del “pasado”, humano, y además, nuevamente, sin realmente una "visión de futuro”.
En el caso específico de Wagner su primera obra teórica se llamó, muy propiamente, La obra de arte del futuro (Das Kunstwerk des Zukunft, 1849), en la que a partir de un análisis del hombre como ente “separado” de la naturaleza por su capacidad para el “conocimiento” propone entonces la necesidad de su re-torno a la naturaleza por medio de la “obra de arte”. Pero, a la manera típica de la civilización moderna occidental, su visión asume dicha “obra de arte” como el re-surgimiento de la tragedia griega, y por supuesto, tomando en cuenta su anterior re-planteamiento shakesperiano. Teóricamente, se puede afirmar que su concepción inicial de la “obra de arte” no trascendió el planteamiento original de la Poética de Aristóteles acerca de la tragedia griega. Así finalmente concibió el “drama trágico” como “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk) articulando los distintos elementos específicamente analizados por Aristóteles: mito (argumento), ethos (personaje), lexis (lenguaje), melos (música), y dianoia (concepto). En fin, su concepción propia original de la “obra de arte” fue simplemente re-volucionaria, y por ende, sin realmente ser “del futuro” como superación de la noción correspondiente de un mero re-establecimiento de la tragedia clásica griega. Su proposición de la que sería finalmente la realización de su concepto de “obra de arte total” – es decir, El anillo del Nibelungo (Der Ring des Nibelungen) como re-formulación de la tetralogía de la Orestíada de Esquilo – plantea de hecho un “ciclo” – tomando como materia mítica el ciclo del Ragnarok escandinavo – de re-establecimiento de la “naturaleza” de la que el hombre se “separa”, y por ende de manera que no se llega a re-descubrir el porqué o el sentido de que dicha “separación” pueda tener lugar después de todo.
Pero su
tratamiento puede incluso trazarse en el contexto del desarrollo teórico tradicional
de la cultura re-volucionaria
europea, específicamente a partir de la teoría social de la “barbarie ricorsa”
originalmente planteada por Giambattista Vico en su Principios de nueva ciencia (Principi
di Scienza nuova, 1725, 1744), y que Wagner debe haber por lo menos conocido
vía la mención que Goethe hace explícitamente de la obra de Vico en su Viaje a Italia (Italienische Reise, 1816-17). En cualquier caso, la obra de Vico es
arquetípicamente “re-volucionaria”, y su esquema es claramente análogo al que Wagner
desarrolla en El Anillo del Nibelungo.
En detalle, la visión de Vico puede sintetizarse como el ciclo histórico entre barbarización
y civilización, y siguiendo tres
grandes etapas terminado en un “ri-corso”
o re-currencia, precisamente como
“barbarie ricorsa”:
1) La de bárbaros
“gigantes” (del griego Gigas, y según
Vico, “hijos de la Tierra” – Gaia), y únicamente
ordenado por el surgimiento de un “orden divino”, o fundado en la “ley divina”, que es efectivamente el argumento medular de Wagner en Das Rheingold o El oro del
Rin, la primera parte de El anillo
del Nibelungo.
2) Sigue luego
el tiempo de los “héroes”, que Vico describe como de hombres que, como los
héroes de Homero, son “descendientes de los dioses”, y que en base a la
determinación de su propio valor o “fuerza” establecen un orden “aristocrático”
o “noble” de “familias” sometiendo a “famuli” o “siervos”. Y así con Wagner y
el “heroísmo” de Siegmund como “hijo de Wotan” enfrentado al régimen
“bárbaro” de Hunding en Die Walküre o
La Valquiria, la segunda parte de El anillo del Nibelungo.
3) La de los “hombres”, en donde prevalece en cambio la “igualdad” o “anarquía”, y que debe recurrir a la “monarquía civil” para re-instaurar el orden. Comienza de hecho con la prevalencia de la “razón” y la “filosofía”, en contraste con los tiempos “poéticos” anteriores (“divino” y “heroico”). Goethe mismo resumió esta visión de Vico en su corto ensayo Las épocas del espíritu (Geistesepochen, 1817) como: Poesía (de fe primitiva); 2) Teología (Sagrada); 3) Filosofía (de Intelecto), y 4) Prosa (de lo común). Y es justamente este tiempo “prosaico” de “anarquía” el que Wagner epitomiza como el régimen de los Gibichungs y los Nibelungos en Götterdämmerung o El ocaso de los dioses (y de los héroes) como la última parte de El Anillo del Nibelungo.
4) Finalmente llega
la “barbarie ricorsa” o “recurrencia de la barbarie” dando paso al inicio de un
nuevo ciclo, y cuya evidencia
histórica es justamente la re-currencia
de la “edad oscura” que en primer lugar dio origen a la civilización griega, y
en tiempos modernos a la civilización europea. Wagner lo presenta muy
escuetamente al final de El ocaso de los
dioses (análogamente a Vico, que sólo le dedica la sección final de su obra
con apenas 16 páginas).
Pero adicionalmente
a esto, como puede verse claramente, la noción de re-volución como “barbarie ricorsa” es coherente con el ideal
moderno del “buen salvaje”, que desde los tiempos de John Dryden en el siglo
XVII tomó por asalto a la imaginación europea, cristalizándose luego en el
siglo XVIII en la teoría social de Jean Jacques Rousseau como la necesaria re-novación de esta civilización. Y
Wagner no es excepción en El Anillo,
concibiendo a su héroe re-volucionario
– Siegfried – literalmente como un “bárbaro” radicalmente ajeno a la
civilización. Sin embargo, no logrando así realmente una “visión de futuro”, se vio inevitablemente
en la necesidad de proponer una re-solución
alternativa en su última obra, Parsifal.
Es decir, y como de hecho lo hizo generalmente el Romanticismo, propuso la
concepción cristiana de la “segunda venida”. Incluso Wagner lo manifestó explícitamente por escrito reiteradamente,
por ejemplo:
El período de dos mil años, que las
grandes civilizaciones históricas han cubierto hasta ahora en su evolución de
barbarie en barbarie, nos llevaría aproximadamente a la mitad del próximo
milenio. ¿Podemos imaginarnos el estado de barbarie al que habremos llegado si
nuestro sistema social continúa por otros seiscientos años o más siguiendo los
pasos del decadente dominio mundial romano? Yo creo que la segunda venida del
Salvador, esperada por los primeros cristianos en su tiempo, y luego estimada
como dogma místico, podría tener un significado en esa fecha futura, y quizás
en circunstancias no totalmente disímiles a las bosquejadas en el Apocalipsis (Público y popularidad – Publikum und Popularität, 1878).
En general, ésta
ha sido en verdad la única original “visión de futuro” en la civilización moderna occidental desde la
misma disolución de la civilización greco-romana. Incluso el mismo Vico, como
Wagner, ofrece su visión re-volucionaria
de la “barbarie ricorsa” sólo para “gentiles”, distinguiéndola de la historia
sagrada bíblica. Y, efectivamente, si dejáramos finalmente el planteamiento hasta aquí, es decir, con sólo la
alternativa re-volucionaria, tal sería
sin duda la única visión posible fundacional del “porvenir” de esta
civilización. Por otro lado, dicho “porvenir mesiánico”, enmarcado dentro de la
visión arquetípica inaugurada por el zoroastrismo a comienzos de primer milenio a. C., concierne entonces centralmente al hombre, o es, aún, re-currentemente antropocéntrico.
Pero he allí que, incluso más cercanamente a Wagner, surgió sorprendentemente una visión alternativa que rompe por primera vez con el “círculo vicioso” intrínseco a la noción de re-volución (o “barbarie ricorsa”), y luego también, por consiguiente, con su inevitable re-curso a la noción cristiana y antropocéntrica de la “segunda venida”. Es decir, por supuesto, la visión del “super-hombre” de Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra (Also sprach Zarathustra) como: “puente y no propósito … [y] una travesía peligrosa” como superación del hombre (“über-mensch”) procedente del “animal”. En realidad, ya el antiguo mito de Gilgamesh de tiempos de los orígenes de la ciudad, y por ello, de la civilización, había planteado la imposibilidad de regreso del hombre al “animal”. Por otro lado, desde entonces ha quedado abierta la pregunta sobre la evolución misma de la civilización. Específicamente en Vico, la noción de “barbarie ricorsa” está inspirada en la recurrencia de la “edad oscura” como origen de la Grecia homérica y luego de la Europa medieval. Así, la re-volución no implica realmente el “fin de la civilización” sino, exactamente, la “barbarie recurrente” de esa misma civilización (greco-romana y luego cristiana). Y viceversa, la “barbarie ricorsa” significa en sí tanto la decadencia de la civilización (greco-romana y luego cristiana) como su re-volución. ¿Pero no debería entonces entenderse dicha re-volución, no simplemente como re-volución (re- y volvo: “hacer rodar”, “desarrollar”), sino como e-volución (ex-: fuera de; y volvo)? Y esto es precisamente lo que Nietzsche sugiere en su concepción del “super-hombre” como “significado de la tierra”, es decir, que el “hombre” en sí no es el estado final evolutivo sino, de nuevo, sólo “puente” hacia una evolución superior al hombre o sobre-humana.
El significado de dicha evolución sobre-humana está incluso planteado ya en la Grecia antigua precisamente en su crítica al antropocentrismo, o a la concepción del hombre como “medida de todas las cosas”. Porque, como bien señalaba Platón, si no se entiende el viento por su propia esencia como una fuerza natural, y se lo considera en cambio exclusivamente de acuerdo a las necesidades humanas, entonces ya no puede ser hecho objetivo, o es mero hecho subjetivo. Pero, evidentemente, el mundo no es “creación del hombre”, sino al revés, el hombre es creación del mundo. Éste ha sido ciertamente el planteamiento de la teoría de la evolución moderna desde Darwin, y resulta por ende realmente un punto de bisagra para definir un “antes” y un “después” en cuanto a la visión del lugar del hombre en el mundo más allá del antropocentrismo. Por otro lado, si el “sentido de la tierra” supone la existencia del hombre como “medida de todas las cosas”, entonces la realización final del mundo no culmina en un hecho “animal”, o “natural”, o “físico”, sino “meta-físico” (del griego meta- después de, y physis: naturaleza), es decir, tal como el hombre se define exclusivamente en el mundo como ente “separado” de la naturaleza por el “conocimiento”, y como de hecho lo define también Wagner. Por ello Nietzsche puntualiza entonces muy certeramente que:
…
la naturaleza necesita el conocimiento, y teme el conocimiento que realmente necesita; y,
por así decirlo, su llama flamea inquieta, se sobresalta a sí misma, y se
aferra a mil cosas antes de aferrarse a aquella por la cual la naturaleza en
todo caso necesita el conocimiento (Schopenhauer
como educador: §5).
Ese “aferrarse” en contra a su “necesidad de conocimiento” expresa metafóricamente la e-volución del “animal” al “hombre”, y luego de éste al “super-hombre”. En suma, que el “sentido de la naturaleza” es un hecho de “conocimiento”, o de “conocerse a sí misma”. Se trata por supuesto de la noción griega de “mente universal”, y por ello, no como puro hecho subjetivo o antropocéntrico del hombre, sino tal como lo afirma en contrapartida Goethe:
El ser humano se conoce a sí mismo
sólo en la medida que conoce al mundo: él percibe al mundo sólo en sí mismo, y a sí mismo sólo en el mundo. Cada nuevo objeto, claramente visto, abre un nuevo
órgano a la percepción en nosotros.
Y dado que la
civilización griega antigua fue antropocéntrica,
dicho “conocimiento del mundo de sí mismo” no significa ya mero re-nacimiento, re-establecimiento o re-volución.
Estamos pues frente al más grande reto evolutivo del hombre, el de
genuinamente aspirar a realizar el hecho de “conocimiento de la naturaleza”, y
por consiguiente, incluso de sí mismo. Tal sería realmente la “visión de futuro” del hombre en la crítica coyuntura que significa, no sólo en la evolución de la civilización moderna,
sino de la civilización original greco-latina de la que ha sido meramente re-volución. Significaría, de nuevo con
Nietzsche en su Así habló Zaratustra,
el “gran mediodía”:
… el del hombre en la mitad de su
trayecto entre el animal y el superhombre y que celebra su camino hacia la
tarde como su máxima esperanza: porque es el camino hacia un nuevo amanecer.
Giuseppe Tulli